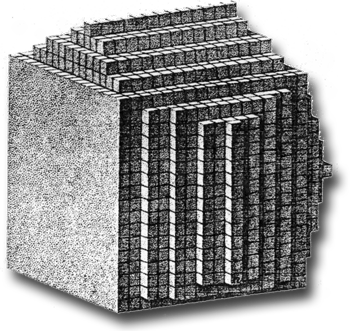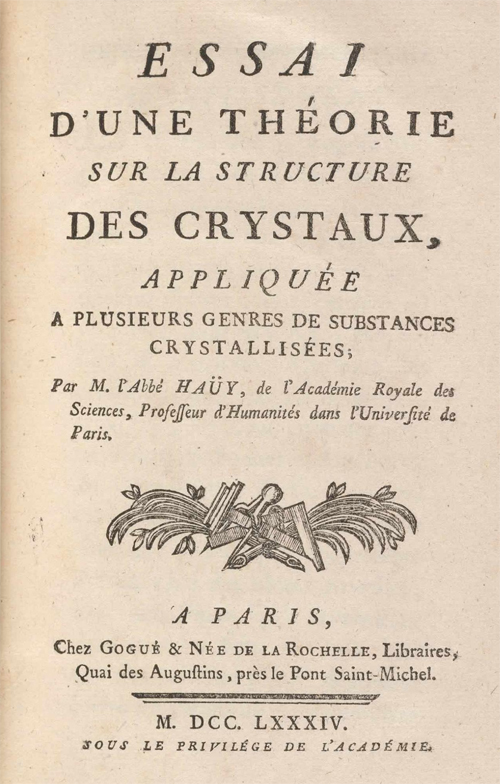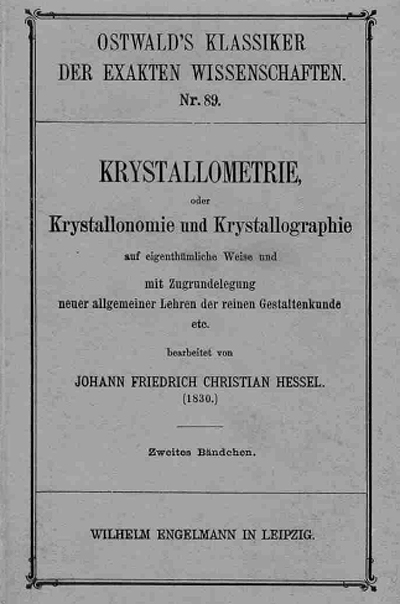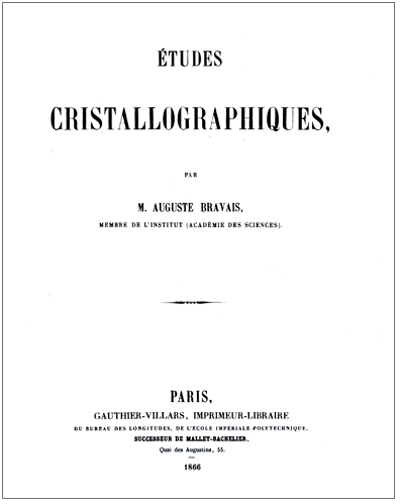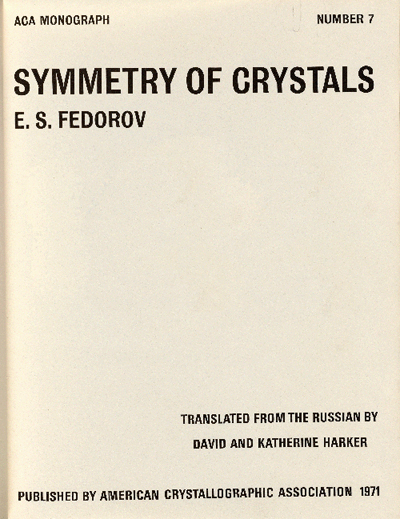Estructura de
los cristales. Notas históricas

Es probable que las primeras referencias históricas sobre el
uso de cristales provengan de los antiguos sumerios (cuarto milenio
a.C.), pues parece probado que los usaban en fórmulas
mágicas. Los cristales tuvieron (y tienen) cierto uso se en
la medicina tradicional china, hecho que parece remontarse al menos a
5000 años. Los antiguos egipcios usaban el
lapislázuli, la turquesa, el rubí, la esmeralda y
el cuarzo transparente en sus joyas. Usaron también algunas
piedras con fines protectores y para la salud, y algunos cristales con
fines cosméticos, galena y/o malaquita reducidos a polvo
para sombra de ojos. Las piedras verdes se utilizaron en general para
significar el corazón de los muertos en los entierros, hecho
que también se encontró en un periodo posterior
en el México antiguo.


Ejemplares de Lapis lazuli (izquierda) y
Turquesa (derecha).
(Imágenes tomadas de
referencias externas ya desaparecidas)
Los antiguos griegos
identificaron el cuarzo con la palabra "cristal"
(κρύσταλλος,
crustallos,
o fonéticamente kroos'-tal-los =
frío + gota), es decir, carámbanos de
extraordinaria dureza y muy fríos. Theophrastus
(aprox. 371-287 a.C), en
su tratado "Historia de las piedras" (Περὶ
λίθων), que
sería
utilizado como fuente
para otros lapidarios al menos hasta el Renacimiento,
clasificó rocas y gemas en función de su
comportamiento
frente al calor, agrupando minerales atendiendo a sus propiedades
comunes, como el ámbar y magnetita, pues ambos tienen el
poder
de atracción.
Reproducción
del tratado de Theophrastus "Historia de las piedras", editado en 1746
Una
traducción al inglés realizada en 1956 por
Earle R.
Caley y John F.C. Richards, incluyendo el texto griego y algunos
comentarios, fue puesta a disposición de los
lectores por
cortesía de Ohio State University
Press, y está
accesible
a través de este enlace.
Alternativamente, los lectores pueden acceder a esa misma obra
íntegra a
través de este otro enlace.
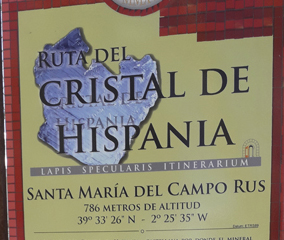
Probablemente
la primera referencia a los cristales en la antigua Roma se debe a Plinio
el Viejo (siglo I
d.C.). En su "Historia Natural" describe
que las ventanas e invernaderos de los habitantes más ricos
del
Imperio Romano estaban cubiertas por cristales de Lapis
specularis,
el nombre en latín de grandes cristales de yeso
transparente. Esta forma dihidratada del sulfato de calcio se extrajo
por los
romanos en Segóbriga
(España), debido a
su transparencia, tamaño (hasta un metro) y planaridad. Pinche en
la imagen para leer el contenido del cartel.
La base
principal de la economía en la Hispania romana del siglo I
d.C. giraba
alrededor de la explotación minera de este mineral y su
distribución a
través de la vía comercial que se
estableció, transportando este
mineral en carros tirados por bueyes hasta el puerto de Cartagonova
para su distribución comercial por todo el Imperio Romano.
Portada de una transcripción
del tomo II de la Historia Natural de "Plinio el Viejo", editada en
1668 (Cortesía de Wythepedia)
Ejemplares
de Lapis specularis mostrando
su
excelente transparencia
La
gran cantidad de información mineralógica
contenida en la "Historia Natural" de Plinio fue preservada y mejorada
en "Libro XVI de piedras y metales", que cubría el
"Etymologiarum” de Isidoro de Sevilla (560-636). Y
también se encuentra recogida en el "Lapidario" de Alfonso X
(1221-1284), obra fascinante de un grupo de sabios musulmanes,
hebreos y cristianos de una época en la que la
colaboración multicultural pacífica se
demostró perfectamente posible.
Ibn-Sīnā
"Avicena"
(980-1037), erudito de origen persa que escribió alrededor
de 450
libros, fundamentalmente de filosofía y medicina,
clasificó algunos
minerales por su composición química. Vannoccio
Biringuccio (1480-1539), metalúrgico italiano,
relacionó formas y ángulos con determinados
minerales, y Georg
Bauer "Georgius Agricola"
(1494-1555), considerado como el padre de la mineralogía,
hizo la
primera clasificación de los minerales basándose
en sus propiedades
físicas.
Sin
embargo, fue el talento
sin igual de los geómetras árabes en la
investigación del problema de teselación de los
espacios bidimensionales, lo que supuso la contribución
española pre-renacentista más importante a la
cristalografía y al arte geométrico. Los motivos
decorativos de los azulejos de La
Alhambra de Granada
(España) son actualmente utilizados para la
enseñanza de la simetría en todo el mundo.
Mosaicos de La
Alhambra (Granada,
España)
 El
matemático, astrónomo y astrólogo
alemán Johannes
Kepler
(1571-1630) se
maravilló
cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó
sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis
puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve
de Seis Esquinas" (título en latín "Strena
Seu de
Nive Sexangula"), la
primera
descripción
matemática de los cristales. En este ensayo, el primer
trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se
preguntaba: ¿Por
qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden
con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por
qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A
pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es
extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus
principales descubrimientos fue la geometría del
empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,
bien conocido en cristalografía estructural moderna).
Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y
aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler
describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,
el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los
empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones
acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una
manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy
(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El
trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a
la Ley de la Constancia
de Ángulos para cristales de nieve de seis
lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los
descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;
Romé de l'Isle, 1783).
El
matemático, astrónomo y astrólogo
alemán Johannes
Kepler
(1571-1630) se
maravilló
cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó
sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis
puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve
de Seis Esquinas" (título en latín "Strena
Seu de
Nive Sexangula"), la
primera
descripción
matemática de los cristales. En este ensayo, el primer
trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se
preguntaba: ¿Por
qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden
con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por
qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A
pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es
extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus
principales descubrimientos fue la geometría del
empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,
bien conocido en cristalografía estructural moderna).
Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y
aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler
describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,
el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los
empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones
acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una
manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy
(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El
trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a
la Ley de la Constancia
de Ángulos para cristales de nieve de seis
lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los
descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;
Romé de l'Isle, 1783).
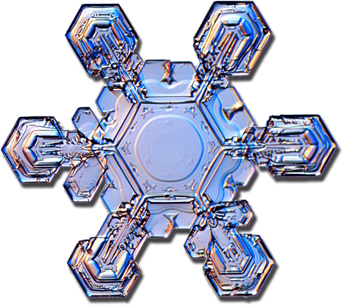
Copo de nieve mostrando la
simetría hexagonal (imagen tomada
de SnowCrystals.com)
 Además
de la obra de Kepler, la mayor
contribución a la cristalografía, la
paleontología y la geología durante el siglo XVII
se debe al obispo católico y científico
danés Nicolaus
Steno (1638-1686) (en
danés Niels
Stensen), quien
fue profesor de anatomía en la
Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de
la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta
década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.
En su obra "De
solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",
Steno observó por
primera vez la ley fundamental sobre la constancia de
ángulos interfaciales, y mediante dibujos y
frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo
(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)
aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los
ángulos interfaciales persisten idénticos en cada
tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de
Ángulos) se confirmó y se
demostró como verdadera para cristales de muchas otras
sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),
más de cien años después, en 1783.
Steno discutió también el crecimiento de los
cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era
sólo un caso especial que ilustra el problema principal del
libro: ¿Cómo
se forman los sólidos en
la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido
se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que
éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo
inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la
mediación de uno o más fluidos internos.
En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del
crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,
incrustación, o cristalización a partir de
fluidos externos explicaban la formación de rocas y
minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre
el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la
cristalografía.
Además
de la obra de Kepler, la mayor
contribución a la cristalografía, la
paleontología y la geología durante el siglo XVII
se debe al obispo católico y científico
danés Nicolaus
Steno (1638-1686) (en
danés Niels
Stensen), quien
fue profesor de anatomía en la
Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de
la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta
década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.
En su obra "De
solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",
Steno observó por
primera vez la ley fundamental sobre la constancia de
ángulos interfaciales, y mediante dibujos y
frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo
(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)
aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los
ángulos interfaciales persisten idénticos en cada
tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de
Ángulos) se confirmó y se
demostró como verdadera para cristales de muchas otras
sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),
más de cien años después, en 1783.
Steno discutió también el crecimiento de los
cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era
sólo un caso especial que ilustra el problema principal del
libro: ¿Cómo
se forman los sólidos en
la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido
se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que
éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo
inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la
mediación de uno o más fluidos internos.
En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del
crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,
incrustación, o cristalización a partir de
fluidos externos explicaban la formación de rocas y
minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre
el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la
cristalografía.
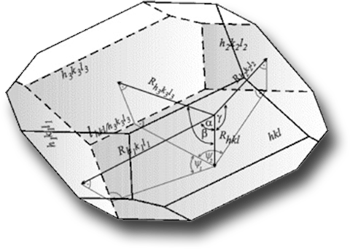
Constancia de ángulos
interfaciales
Trabajo
de Stensen
Copia digital, proporcionada por Google,
del libro original de la Biblioteca de la Universidad de California

El
mineralogista francés Jean-Baptiste
Louis Romé
de l'Isle (1736-1790) puede
ser considerado como uno de los
creadores
de la cristalografía moderna. Fue el autor de "Essai
de
Cristallographie"
(1772), cuya segunda edición,
calificada
como su obra principal, fue publicada en 1783 con el título
de "Cristallographie"
en tres volúmenes y un atlas. Su
formulación de la Ley
de la Constancia de Ángulos Interfaciales fue
construida sobre las observaciones previas de Nicolaus
Steno (Niels
Stensen).
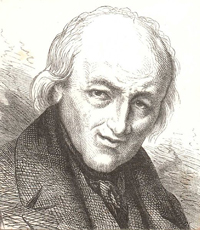 Sin
embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la
construcción de la cristalografía, fue
establecido por el abate Haüy (René
Just Haüy,
1743-1822), profesor de humanidades en la
Universidad de
París, durante las últimas décadas del
siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada
por Haüy ("Essai
d'un Théorie sur la estructura des
Cristaux", 1784),
basada en sus planteamientos sobre las
leyes de la
Simetría,
de los
Índices Racionales y de la Constancia de la Forma
Cristalina,
no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos
que prevalecen hoy en día. Por cierto, una
colección de sólidos cristalográficos
donadas por Haüy al matemático gallego José
Rodríguez González (1770-1824) fue
utilizado por
los cristalógrafos Augusto
González de Linares
(1845-1904) y Laureano
Calderón Arana
(1847-1894), quién
estableció
lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de
Cristalografía en una universidad europea (Santiago de
Compostela).
Sin
embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la
construcción de la cristalografía, fue
establecido por el abate Haüy (René
Just Haüy,
1743-1822), profesor de humanidades en la
Universidad de
París, durante las últimas décadas del
siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada
por Haüy ("Essai
d'un Théorie sur la estructura des
Cristaux", 1784),
basada en sus planteamientos sobre las
leyes de la
Simetría,
de los
Índices Racionales y de la Constancia de la Forma
Cristalina,
no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos
que prevalecen hoy en día. Por cierto, una
colección de sólidos cristalográficos
donadas por Haüy al matemático gallego José
Rodríguez González (1770-1824) fue
utilizado por
los cristalógrafos Augusto
González de Linares
(1845-1904) y Laureano
Calderón Arana
(1847-1894), quién
estableció
lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de
Cristalografía en una universidad europea (Santiago de
Compostela).
Concepto de Haüy sobre los
cristales
Las
observaciones previas mencionadas, junto a los desarrollos
matemáticos introducidos durante el siglo
XIX, nos pusieron a las puertas de la cristalografía
estructural moderna...

Así, en 1830, el
médico alemán Johann
Friedrich Christian Hessel (1796-1872)
demostró
que,
como consecuencia de la Ley
de los Índices Racionales de Haüy, las
diferentes morfologías se pueden combinar para dar
exactamente 32 tipos de simetría cristalina en el espacio
euclidiano (32 grupos
puntuales), ya que demostró que sólo
pueden existir ejes de rotación de orden 2, 3, 4 y 6. En
1848 el físico francés Auguste
Bravais
(1811-1863) descubrió que sólo hay 14 redes
únicas en los sistemas cristalinos tridimensionales,
corrigiendo la conclusión anterior (15 redes) concebida tres
años antes por el alemán Moritz
Ludwig
Frankenheim
(1801-1869).
Portada del trabajo de Hessel
Imagen tomada de Wikipedia
Finalmente, las 14
redes
de Bravais y los 32
grupos
puntuales fueron las limitaciones entre las que se
movieron el cristalógrafo ruso Evgraf Stepánovich Fedorov (1853-1919)
y, de forma independiente, el matemático alemán
Arthur Schoenflies
(1853-1928), para deducir entre 1890 y 1891 los 230
posibles grupos
espaciales que restringen la distribución
repetitiva de las unidades de construcción de los cristales
(átomos, iones, moléculas).
Los lectores interesados pueden además acceder a una extensa
y comentada cronología sobre cristalografía y
química estructural que amablemente
ofrecen M. Cuevas-Diarte y S. Alvarez Reverter.
Todos estos
principios fueron los pilares sobre los que se basa la
cristalografía estructural moderna, es decir, la
cristalografía que surgió tras el descubrimiento
de los rayos X.
Pero,
volvamos
al punto de partida...
Tabla de
contenido






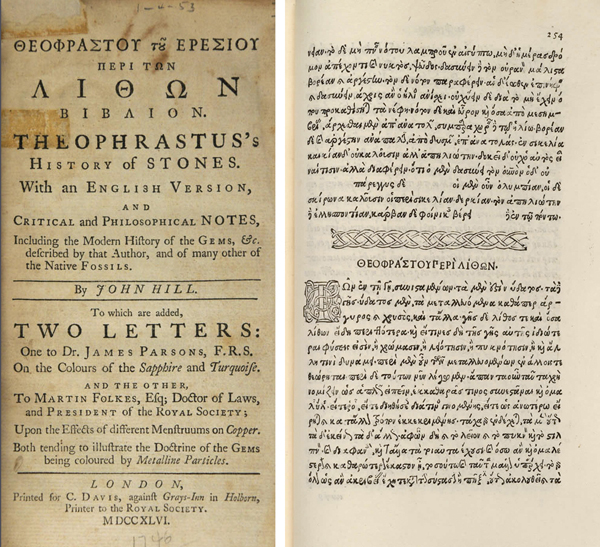
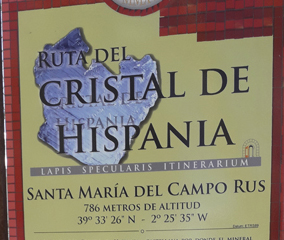
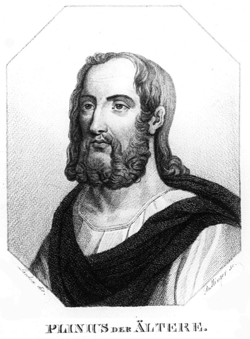
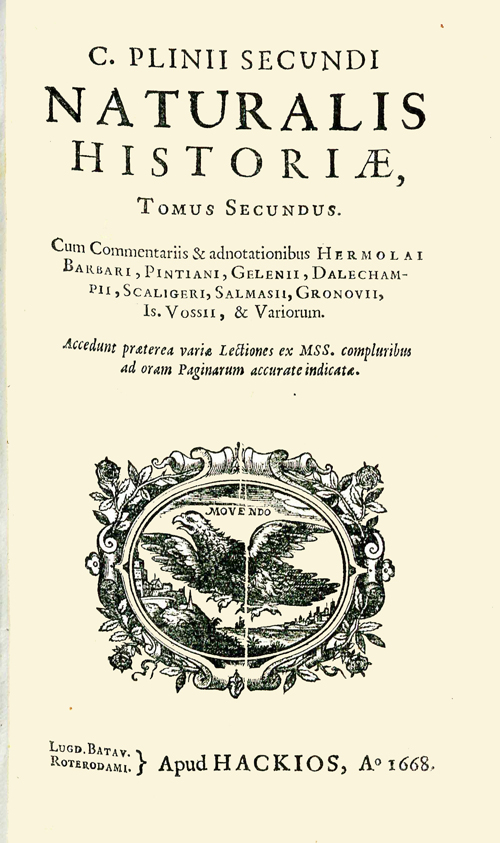

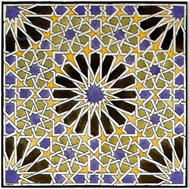
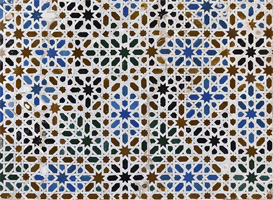
 El
matemático, astrónomo y astrólogo
alemán Johannes
Kepler
(1571-1630) se
maravilló
cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó
sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis
puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve
de Seis Esquinas" (título en latín "Strena
Seu de
Nive Sexangula"), la
primera
descripción
matemática de los cristales. En este ensayo, el primer
trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se
preguntaba: ¿Por
qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden
con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por
qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A
pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es
extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus
principales descubrimientos fue la geometría del
empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,
bien conocido en cristalografía estructural moderna).
Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y
aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler
describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,
el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los
empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones
acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una
manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy
(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El
trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a
la Ley de la Constancia
de Ángulos para cristales de nieve de seis
lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los
descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;
Romé de l'Isle, 1783).
El
matemático, astrónomo y astrólogo
alemán Johannes
Kepler
(1571-1630) se
maravilló
cuando fue consciente de que un copo de nieve que aterrizó
sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis
puntas. En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve
de Seis Esquinas" (título en latín "Strena
Seu de
Nive Sexangula"), la
primera
descripción
matemática de los cristales. En este ensayo, el primer
trabajo sobre el problema de la estructura cristalina, Kepler se
preguntaba: ¿Por
qué los copos de nieve individuales, antes de que se enreden
con otros copos, siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por
qué no caen copos con cinco o siete esquinas? A
pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es
extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus
principales descubrimientos fue la geometría del
empaquetamiento de esferas (el llamado empaquetamiento compacto,
bien conocido en cristalografía estructural moderna).
Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y
aunque no fue consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler
describió dos empaquetamientos de esferas de menor densidad,
el hexagonal y el cúbico simples. A partir de los
empaquetamientos de esferas, Kepler llegó a conclusiones
acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el espacio de una
manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy
(1784) y E.S. Fedorov (1885) que comentaremos más abajo. El
trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a
la Ley de la Constancia
de Ángulos para cristales de nieve de seis
lados, con lo que se puede considerar a Kepler como un precursor de los
descubridores de dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749;
Romé de l'Isle, 1783).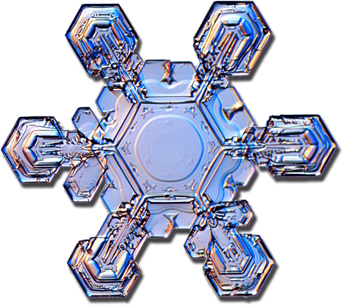
 Además
de la obra de Kepler, la mayor
contribución a la cristalografía, la
paleontología y la geología durante el siglo XVII
se debe al obispo católico y científico
danés Nicolaus
Steno (1638-1686) (en
danés Niels
Stensen), quien
fue profesor de anatomía en la
Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de
la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta
década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.
En su obra "De
solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",
Steno observó por
primera vez la ley fundamental sobre la constancia de
ángulos interfaciales, y mediante dibujos y
frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo
(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)
aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los
ángulos interfaciales persisten idénticos en cada
tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de
Ángulos) se confirmó y se
demostró como verdadera para cristales de muchas otras
sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),
más de cien años después, en 1783.
Steno discutió también el crecimiento de los
cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era
sólo un caso especial que ilustra el problema principal del
libro: ¿Cómo
se forman los sólidos en
la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido
se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que
éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo
inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la
mediación de uno o más fluidos internos.
En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del
crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,
incrustación, o cristalización a partir de
fluidos externos explicaban la formación de rocas y
minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre
el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la
cristalografía.
Además
de la obra de Kepler, la mayor
contribución a la cristalografía, la
paleontología y la geología durante el siglo XVII
se debe al obispo católico y científico
danés Nicolaus
Steno (1638-1686) (en
danés Niels
Stensen), quien
fue profesor de anatomía en la
Universidad de Padua (Italia) y donde fue nombrado médico de
la casa del Gran Duque Fernando II de Toscana (1610-1670). Durante esta
década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia.
En su obra "De
solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus",
Steno observó por
primera vez la ley fundamental sobre la constancia de
ángulos interfaciales, y mediante dibujos y
frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo
(óxido de silicio) y hematita (óxido de hierro)
aparecen en una gran variedad de formas y tamaños, los
ángulos interfaciales persisten idénticos en cada
tipo de espécimen. Esta observación (la Ley de la Constancia de
Ángulos) se confirmó y se
demostró como verdadera para cristales de muchas otras
sustancias, por parte de Romé de l'Isle (1736-1790),
más de cien años después, en 1783.
Steno discutió también el crecimiento de los
cristales en un medio fluido, aunque para él, esto era
sólo un caso especial que ilustra el problema principal del
libro: ¿Cómo
se forman los sólidos en
la naturaleza? Su respuesta fue: si un cuerpo sólido
se ha formado con arreglo a las leyes de la naturaleza, es que
éste se ha producido a partir de un fluido ... bien de modo
inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la
mediación de uno o más fluidos internos.
En aquel tiempo los fluidos internos se consideraban responsables del
crecimiento de animales y plantas, y la sedimentación,
incrustación, o cristalización a partir de
fluidos externos explicaban la formación de rocas y
minerales. Parece obvio, pues, que las observaciones de Stensen sobre
el crecimiento de los cristales fueron muy importantes para la
cristalografía.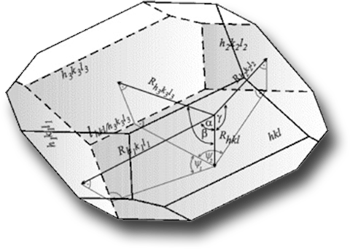

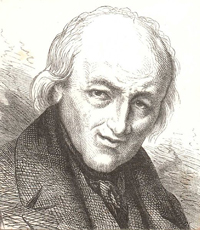 Sin
embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la
construcción de la cristalografía, fue
establecido por el abate Haüy (René
Just Haüy,
1743-1822), profesor de humanidades en la
Universidad de
París, durante las últimas décadas del
siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada
por Haüy ("Essai
d'un Théorie sur la estructura des
Cristaux", 1784),
basada en sus planteamientos sobre las
leyes de la
Simetría,
de los
Índices Racionales y de la Constancia de la Forma
Cristalina,
no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos
que prevalecen hoy en día. Por cierto, una
colección de sólidos cristalográficos
donadas por Haüy al matemático gallego José
Rodríguez González (1770-1824) fue
utilizado por
los cristalógrafos Augusto
González de Linares
(1845-1904) y Laureano
Calderón Arana
(1847-1894), quién
estableció
lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de
Cristalografía en una universidad europea (Santiago de
Compostela).
Sin
embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la
construcción de la cristalografía, fue
establecido por el abate Haüy (René
Just Haüy,
1743-1822), profesor de humanidades en la
Universidad de
París, durante las últimas décadas del
siglo XVIII. La teoría de la estructura cristalina elaborada
por Haüy ("Essai
d'un Théorie sur la estructura des
Cristaux", 1784),
basada en sus planteamientos sobre las
leyes de la
Simetría,
de los
Índices Racionales y de la Constancia de la Forma
Cristalina,
no difiere sustancialmente, en sus puntos esenciales, de los conceptos
que prevalecen hoy en día. Por cierto, una
colección de sólidos cristalográficos
donadas por Haüy al matemático gallego José
Rodríguez González (1770-1824) fue
utilizado por
los cristalógrafos Augusto
González de Linares
(1845-1904) y Laureano
Calderón Arana
(1847-1894), quién
estableció
lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de
Cristalografía en una universidad europea (Santiago de
Compostela).